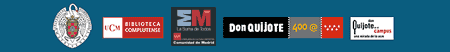El tiempo del Quijote: sociedad y cultura
Carlos Martínez Shaw
Don Quijote vivió en un mundo en transición, entre una España que había alcanzado el cenit de su expansión bajo Felipe II (el momento en que nunca se ponía el sol en sus dominios) y una España que bajo Felipe III estaba ya mostrando los signos todavía inciertos de su decadencia. En efecto, las señales del declive hispano ya habían empezado a percibirse oscuramente a partir de las dos últimas décadas del reinado de Felipe II. En agosto de 1588, la Armada Invencible había fracasado en su intento de invasión de Inglaterra, con gran coste de hombres y de barcos, aunque la mayor parte de los navíos de guerra españoles pudiesen volver casi intactos y aunque la capacidad de reacción de la marina hispana se pusiese ya de manifiesto en los sucesivos fracasos de la flota de Francis Drake ante La Coruña y Lisboa al año siguiente. En los Países Bajos, la constitución de la Unión de Arras y de la Unión de Utrecht (ambas en enero de 1579) había sancionado la definitiva división entre las siete provincias calvinistas del norte, enemigas irreconciliables de la Monarquía Hispánica, y las diez provincias católicas del sur, susceptibles de volver a la soberanía española, aunque fuera al coste de una delicada diplomacia y del mantenimiento de una guerra que parecía interminable. En Francia, el monarca había tenido que renunciar a su propósito de hacer aceptar a su hija Isabel Clara Eugenia como candidata al trono y, por el contrario, había debido reconocer a Enrique IV como nuevo soberano, mediante la firma de la paz de Vervins, uno de los últimos actos de su reinado. Y, como consecuencia de estos enfrentamientos, tampoco el suelo peninsular se había visto libre de sobresaltos, ya que los ingleses se habían atrevido incluso a atacar la plaza de Cádiz, por dos veces, una a cargo de Francis Drake con el resultado de la pérdida de veinticuatro barcos españoles (abril de 1587) y la segunda bajo el mando del conde de Essex con el efecto del completo saqueo e incendio de la ciudad (julio de 1596).
 |
|
| Georg Braun, Civitatis Orbis terrarum, 1594 |
|
Y si esto ocurría en el ámbito de la política internacional, en el interior de los reinos peninsulares los síntomas de una desaceleración de la expansión del Quinientos se hacían también evidentes. Por una parte, el Censo de 1591 señalaba una quiebra de la tendencia positiva de la población y el inicio de un lento proceso de despoblación que había de desarrollarse con toda su crudeza en el siglo XVII. Por otra parte, se estaban levantando las primeras voces autorizadas que, tras identificar los serios defectos de la estructura económica, denunciaban algunas de las consecuencias que se estaban haciendo visibles cada día de una forma más manifiesta en todos los sectores de la producción y de los intercambios, así como su incidencia en el deterioro de la vida cotidiana de los ciudadanos. La propia Monarquía tampoco se vio libre ni de graves apuros económicos (que culminaron con la suspensión de pagos de 1596), ni de dramáticos sobresaltos políticos, como las llamadas “Alteraciones de Aragón”, que pusieron en cuestión el orden constitucional, aunque (no sin antes provocar la intervención del ejército real y la ejecución del justicia mayor, el garante de las libertades aragonesas) se saldaran finalmente con unos costos relativamente limitados en las pacificadoras Cortes de Tarazona (junio de 1592).
 |
|
Mapa de España.
Paulus Merula: Cosmographiae [...].
Amsterdam, Guilielmum Blaeu, 1635. |
|
En este ambiente de crisis larvada (demográfica, económica, financiera, política), el Rey Prudente se extinguió en su retiro del monasterio del Escorial en septiembre de 1598, ya envuelta su figura en la Leyenda Negra que habían elaborado sus enemigos, desde Antonio Pérez a Guillermo el Taciturno. Por su parte, su hijo y sucesor, Felipe III, confirmando los temores de su padre, apenas llegado al trono dejó lo esencial de los negocios de Estado en manos del duque de Lerma, dando paso así a la aparición en la historia moderna de España del valido o privado, una figura no institucionalizada que ejerce su autoridad exclusivamente por la confianza que le otorga el monarca. En la Corte, el cambio de soberano y de equipo dirigente se trasunta en el paso de un mundo regido por normas de austeridad y moderación a una vida presidida por la ostentación y el derroche en un momento en que la realidad exigía más que nunca el cálculo de las posibilidades.
En definitiva, cuando se publica el Quijote, tanto la coyuntura económica como el clima político han variado en España. Una época de crecimiento está dejando paso a otra de contracción a falta de una transformación estructural de la economía. Por otra parte, la política expansiva del siglo XVI está dejando paso a la política defensiva del siglo XVII, del mismo modo que el gobierno personal de Felipe II se sustituye por el gobierno de los validos y los hábitos de continencia cortesana por un nuevo afán de suntuosidad y de despreocupación. En ese sentido, el Quijote estará a caballo de dos mundos.
Sin embargo, la transición dista mucho de ser brusca. Los síntomas de retroceso económico y de debilidad política, ya observables en el reinado de Felipe II, hasta el punto de que los especialistas han hablado de la crisis de 1590, son el preludio a la conciencia de la crisis puesta de manifiesto abiertamente a raíz de la consulta del Consejo de Castilla de 1619. Y, por el contrario, el declive definitivo aún tardaría en llegar, puesto que el reinado de Felipe III es capaz de realizar en el plano financiero los mismos equilibrios que el anterior, es capaz de mantener el prestigio de su corte ante propios y extraños y es capaz de garantizar la defensa militar de un vasto imperio acrecentado (excesivamente) con los dominios portugueses. En ese sentido, el Quijote es a la vez testigo de los buenos tiempos que han pasado y profeta de los malos tiempos que están por venir.
Una última pincelada a esta pintura en claroscuro viene dada por el contraste entre, por un lado, una sociedad progresivamente consciente de las amenazas que se adivinan en el horizonte y, por otro lado, su permanente capacidad creativa que se expresa a través de los logros del Siglo de Oro en todos los campos de la cultura, desde las humanidades a las ciencias aplicadas, desde la teoría política al pensamiento económico, desde el teatro a los restantes géneros de la literatura, desde la música a las artes plásticas, desde la producción teológica a las formas de la vivencia religiosa. Y desde las sofisticadas elaboraciones de la cultura erudita hasta las incontables expresiones de la cultura popular.
España, el territorio de la España actual, debía contar, en los años finales de siglo, con más de siete millones de habitantes, tal vez unos siete millones y medio. El reino de Castilla debió situarse en torno a los seis millones en 1591 (es decir en el momento inmediatamente anterior a la generalización de la recesión económica), mientras la Corona de Aragón también vería crecer su población hasta alcanzar tal vez más de un millón y cuarto de habitantes, uniéndose a la tendencia tanto el reino de Navarra (quizás con más de 150.000 habitantes a final de siglo), como las islas Canarias, cuya población total debió alcanzar los 50.000 habitantes aproximadamente.
Esta población estaba desigualmente repartida por la geografía española. En Castilla, la línea divisoria del Tajo separaba las regiones de fuerte densidad del Norte (más de 20 habitantes por kilómetro cuadrado) de las regiones más despobladas de Extremadura y La Mancha (5 habitantes), hasta llegar al valle del Guadalquivir, donde se alcanzaban de nuevo mayores densidades en contraste con la Andalucía Oriental, que se había visto afectada por el conflicto entre cristianos y musulmanes, especialmente después de la guerra de las Alpujarras (1567-1571). En la corona aragonesa tanto el desértico reino de Aragón (7 habitantes por kilómetro cuadrado) como en menor grado Cataluña (11 habitantes) contrastaban con la fuerte densidad de Valencia (20 habitantes) y la excepcionalmente elevada de Mallorca (hasta 25 habitantes).
Si bien el predominio rural era abrumador en todas partes, mientras en Aragón la población urbana se concentraba en las cuatro capitales (administrativa Zaragoza, y con una fuerte componente mercantil y artesana las restantes, Valencia, Barcelona y, en menor grado, Palma de Mallorca), en Castilla el tejido urbano aparecía particularmente tupido en Castilla la Vieja con el predominio de núcleos de moderadas dimensiones (León, Burgos, Segovia, Salamanca, Valladolid, Medina del Campo) y menos en Castilla la Nueva aunque con núcleos más poblados (Toledo, Cuenca, Madrid) y Extremadura (Plasencia, Cáceres, Mérida) para volver a adensarse en la Andalucía Occidental (Córdoba y Sevilla, pero también Jaén, Úbeda y Baeza en la cabecera del valle del Guadalquivir, y Antequera, Osuna, Ecija o Lucena), mucho más que en la oriental (Granada, Málaga). Estas ciudades protagonizan, de modo paradójico, la vida económica y la vida política de una sociedad eminentemente rural, al convertirse en centros receptores de la producción agraria y en centros proveedores de productos manufacturados y de servicios de todo tipo, tanto comerciales como administrativos. Algunas se individualizan por su alto grado de especialización, como Segovia (ciudad industrial con un numeroso proletariado), Burgos (centro de la contratación de la lana), Salamanca (la ciudad universitaria por antonomasia), Medina del Campo (plaza volcada hacia el negocio mercantil y financiero), Toledo (ciudad prestigiada por su ilustre pasado, su sede arzobispal y su variada artesanía) o Sevilla (que pasa de “fortaleza y mercado” a convertirse en el “puerto y puerta de las Indias”).
Ahora bien, justamente el primer síntoma advertido de la decadencia del siglo XVII fue la progresiva despoblación del territorio. A lo largo de la centuria las ciudades, especialmente las que conformaban esa densa red urbana del centro castellano, fueron perdiendo sus efectivos, de una manera paulatina pero irrefrenable, de tal modo que vieron disminuir su peso específico dentro de la economía y la sociedad, lo que permite hablar de un proceso de ruralización. Sin embargo, los ámbitos rurales también debieron sufrir los efectos de la crisis, como puede deducirse de las abundantes denuncias sobre la desaparición de lugares y su conversión en despoblados, aunque en este caso el hecho enmascara muchas veces un proceso de concentración de la población campesina, que abandona las aldeas acuciada por el exceso de tributación y por la presión de los señores sobre las tierras comunales. Con carácter general, el fenómeno ha de ponerse, por tanto, en relación con el descenso de los rendimientos por unidad de superficie cultivada, agravado por la serie de malas cosechas constatadas a través de numerosos testimonios y también por el aumento de la presión fiscal tanto de origen real como señorial y por la disminución de la capacidad de resistencia de las comunidades causada por la venta de baldíos, factores todos que confluyen en el fenómeno que ha sido definido como la ruina de la aldea castellana en el siglo XVII.
En este contexto general, los años de transición entre un siglo y otro conocieron una crisis de mortalidad sin precedentes, generada por la llamada peste atlántica de 1596-1602, que afectó a todos los rincones de Castilla, donde ocasionó tal vez un total de 600.000 muertes (el 10% de la población del reino), inaugurando así de forma dramática el periodo de reflujo del Seiscientos. Otro factor traumático de principios de siglo fue la expulsión de los moriscos (ejecutada en los años 1609-1614), que significó el extrañamiento de unos 300.000 individuos, lo que viene a representar casi el 4% de la población total española en aquel momento. En cambio, fue menos relevante, a pesar de las voces que frecuentemente la señalaron como una de las principales causas de la despoblación, la emigración a América, que vino a suponer la salida de unas 50.000 personas en el primer tercio de siglo.
La sociedad presentaba una estructura deliberadamente jerárquica basada, por un lado, en los privilegios y, por otro, en los niveles de riqueza. El primer estamento, combinando ambos factores de diferenciación social, era el de la aristocracia. A fines del siglo XVI, la estadística de la nobleza señalaba un centenar largo de títulos castellanos (y algo menos de medio centenar en Aragón) frente a más de cien mil familias hidalgas en Castilla (a las que se debían sumar los barones catalanes o los infanzones aragoneses), es decir demasiados hidalgos para que la comunidad pudiera mantenerles sus privilegios económicos y su consideración social durante mucho tiempo. La geografía indicaba un paulatino descenso de la población nobiliaria a medida que se bajaba del norte al sur, con altas concentraciones hidalgas en las provincias septentrionales (incluyendo la hidalguía masiva guipuzcoana y la nobleza universal vizcaína), un mayor equilibrio entre la baja nobleza y la aristocracia titulada en Castilla y el agudo contraste de algunos grandes magnates dominando un paisaje abrumadoramente pechero en Andalucía. La sociología, finalmente, constataba el desplazamiento desde la nobleza esencialmente militar de los primeros tiempos modernos a la nobleza progresivamente cortesana dedicada al servicio civil de la Corona o al disfrute de la propia riqueza en suntuosos palacios, escenarios de fiestas y lugares de recepción de intelectuales y artistas apadrinados por su mecenazgo.
En el siglo XVII, el proceso de refeudalización se manifestó en un aumento del número de privilegiados (creación de numerosos títulos nuevos, ventas de señoríos y otras concesiones menores, como hidalguías, hábitos de órdenes militares o ciudadanías honradas) y en una revitalización de la presencia de la nobleza en el gobierno del país y en los altos puestos de la administración. Los aristócratas hacen frente a la crisis mediante el incremento de la presión sobre sus vasallos y colonos, el ejercicio de cargos bien remunerados (o con posibilidad de enriquecimiento, que venía a ser lo mismo) y la colocación de sus hijos en encomiendas de órdenes militares, en oficios públicos o en la Iglesia (en los obispados o mediante los numerosos patronatos de legos, que gozan de la potestad de presentar candidatos familiares al disfrute de beneficios y capellanías). Aun así, la nobleza tampoco se libra de los efectos de la recesión, ya que sus esfuerzos por aumentar sus ingresos no siempre alcanzan los frutos deseados, mientras la inflación incrementa el monto de sus desembolsos en productos de lujo, mantenimiento de una clientela y una servidumbre acordes con su rango y contribución obligada al servicio de la Corona.
 |
|
Cristóbal Pérez de Herrera:
Discursos del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos.
Madrid, Luis Sánchez, 1598. |
|
El clero mantuvo a lo largo del siglo XVI no sólo su condición de estamento privilegiado, sino también su poder económico y su influencia social y política. Sus fuentes de ingresos continuaron siendo los diezmos (cuyo producto era convenientemente almacenado en las cillas o silos diocesanos) y los beneficios obtenidos de sus tierras, sus rebaños, sus casas y sus censos, que constituían un patrimonio preservado por la práctica de la amortización o vinculación eclesiástica. Del mismo modo, su incidencia en la sociedad siguió siendo inmensa, debido a su presencia permanente en los actos centrales de la biografía de los individuos (el nacimiento, el matrimonio, la muerte), así como en la propia vida cotidiana de las comunidades (misa, sacramentos, funciones religiosas), donde su influencia se servía de poderosos instrumentos, como la catequesis (única vía para muchos del aprendizaje de las primeras letras), el sermón (único órgano de opinión al alcance de las clases populares), la confesión (medio por excelencia para la tranquilidad del espíritu), la defensa ante las catástrofes naturales (exorcismos, rogativas) y también la represión de las conductas desviadas (excomunión o denuncia ante los tribunales inquisitoriales). Finalmente, el alto clero pudo expresar su opinión en los diversos órganos políticos en los que participaba e incluso hablarles directamente a los soberanos por su contacto continuado con la Corte o por el ejercicio del cargo de confesor real.
Durante el siglo XVII, el clero, al socaire del programa de cristianización de los fieles impuesto por el concilio de Trento, experimentó un progreso que fue a la vez material, moral e intelectual. En cualquier caso, si las rentas de un modesto beneficio permiten ganarse la vida a muchos clérigos de la época (e incluso a algunos intelectuales muy encumbrados por la fama), los obispos encuentran dificultades en mantener sus gastos suntuarios, la construcción de edificios religiosos y el ejercicio de la caridad, al tiempo que la Corona continúa imaginando medios para aumentar el volumen de su contribución a los gastos generales del Estado. Fenómeno también propio de la centuria es la intensificación, en la vida cotidiana de una sociedad imbuida de una profunda religiosidad, de la presencia del clero, particularmente del clero regular y, sobre todo, de las órdenes mendicantes (a las que se incorporan los capuchinos, llamados a conseguir un gran arraigo popular) y de los jesuitas, que se ocupan de la educación de las clases dirigentes con gran éxito, mientras las comunidades femeninas ofrecen un modo de vida a las numerosas mujeres que por distintas razones no acceden al estado matrimonial.
El mundo rural, que englobaba a más del 80% de la población, era un microcosmos recorrido por marcadas líneas divisorias y signado por profundas desigualdades. Como rasgo más general y sobresaliente, la acumulación de la propiedad agraria en manos de la aristocracia y el clero tenía como lógica consecuencia la existencia de un numeroso campesinado sin tierras, cuya situación, siempre precaria, admitió gradaciones desde el bracero o jornalero (trabajador eventual que sólo disponía de sus manos para ganarse el sustento y condenado por tanto al paro estacional, muy característico de las regiones más meridionales, por ejemplo de las áreas de latifundio de Andalucía) hasta el colono que cultivaba una parcela por arreglo con el dueño del predio y cuyas condiciones de vida dependían de las estipulaciones del contrato (arriendo o aparcería, largo o corto plazo) y del encadenamiento favorable o desfavorable de las cosechas.
A comienzos del siglo XVII, una de las respuestas clásicas a la crisis agraria fue el bandolerismo, que floreció en Castilla, Andalucía o Murcia, pero especialmente en Valencia (donde el bandolerismo morisco se acaba con la expulsión, pero el cristiano persiste sin desmayo) y en Cataluña, donde el fenómeno, que arranca de tiempos de Felipe II, se prolonga a lo largo de toda la primera mitad del Seiscientos, momento en que si, por un lado, aumenta la acción represiva de los virreyes (muy intensa durante el mandato del duque de Alburquerque, 1615-1618), por otro aparecen las figuras románticas de Perot Rocaguinarda (personaje evocado por Cervantes que abandonará a tiempo su vida al margen de la ley para convertirse en capitán de los tercios españoles en Nápoles) y de Joan Sala, conocido como Serrallonga, que será finalmente capturado y ejecutado en Barcelona en enero de 1634.
La sociedad urbana estaba dominada por los caballeros, los mercaderes y los artesanos, además del extramuros de la marginación. Los caballeros asumieron de manera natural su preeminencia económica (basada en las partidas que recibían de sus propiedades agrarias y de sus ingresos por otros conceptos, como alquileres urbanos y préstamos hipotecarios) y su influencia social, fundamentada en el desempeño continuado de cargos públicos, que permiten consolidar dinastías hereditarias en los principales municipios, en un ejemplo habitual y cotidiano del ejercicio oligárquico del poder. Por su parte, los mercaderes, tanto españoles como extranjeros, se escalonan según la importancia de sus actividades, que van desde la alta finanza (muy en relación con los préstamos a la Corona) o el negocio de exportación e importación al por mayor y a nivel internacional (incluyendo el realizado en el ámbito privilegiado de la Carrera de Indias) hasta el ejercicio del modesto comercio interior en las ferias locales o la práctica de la tienda abierta para las ventas al por menor, que en los lugares más alejados debe garantizar la figura del buhonero. Finalmente, el grupo numéricamente más importante es el de los artesanos, organizados en sus gremios y cofradías, representados en todas las ceremonias ciudadanas y atendiendo a las necesidades fundamentales del vestido, el calzado y la construcción de viviendas.
En el siglo XVII, la progresiva escasez de oportunidades provoca una reacción defensiva por parte de los distintos grupos urbanos.
Así, los letrados, formados en las universidades, tratarán de hacer valer sus títulos buscando el favor del poderoso que les permita instalarse en un puesto burocrático, mientras que los mercaderes (cuyos negocios pierden seguridad y rentabilidad) experimentan cada vez de un modo más pronunciado la tentación del ennoblecimiento y los artesanos acentúan su tendencia hacia la oligarquización y el anquilosamiento de sus gremios.
La población que se mantiene al margen de la “sociedad constituida” puede a su vez formar parte de diversos grupos. Así, algunos están compuestos por gentes legalmente discriminadas, como pueden ser los esclavos o las minorías étnicas: los judeoconversos, los gitanos y, hasta su expulsión, los moriscos. Otros se sitúan fuera por su incapacidad de insertarse de manera estable en el mundo laboral, lo que significa la pobreza y la búsqueda de formas de supervivencia que van desde el nomadismo a la mendicidad o la delincuencia. Finalmente, otros son rechazados por la práctica de oficios considerados degradantes (verdugos, prostitutas) o incluso por sus conductas sexuales consideradas antinaturales y perseguidas por los agentes inquisitoriales (homosexualidad, bestialismo).
La cuestión de la pobreza no encontró ninguna solución definitiva en la época, que confió su remedio a la acción caritativa de las instituciones eclesiásticas o de los particulares, que fundaron hospitales, casas de misericordia o casas cunas (asimismo atendidas por religiosos y religiosas) y también cofradías piadosas que podían dedicarse a la acogida de enfermos y desvalidos, a la dotación de doncellas pobres o al entierro de los que morían en el desamparo. Estas iniciativas de tipo práctico corrieron paralelas a la aparición de una abundante y cualificada literatura sobre el pauperismo, como la obra de Cristóbal Pérez de Herrera (Amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos, 1598).
Naturalmente, en el siglo XVII esta situación de pauperismo extendido y escasez de oportunidades provocó el aumento de la conflictividad social, que se expresó bajo diversos aspectos. En algunos casos la tensión larvada estalló bajo formas disfrazadas, como la caza de brujas, que se recrudece en los primeros años de la centuria, aunque la actitud racionalista de la Inquisición, ejemplificada en la actuación del inquisidor Alonso de Salazar, el “abogado de las brujas”, en relación con el famoso caso de Zugarramurdi en el norte de Navarra, reduce el alcance del fenómeno, que aunque todavía se cobra varias víctimas en el auto de fe de Logroño (noviembre de 1610) que pone fin al proceso contra las brujas y los brujos navarros, pierde fuerza en los años inmediatamente siguientes tras la difusión de la doctrina oficial que advierte contra las visiones de las mujeres simplemente “ilusas” y contra los raptos de histeria colectiva. En otros casos, la protesta adoptará en el mundo urbano la forma de la escapatoria individual de la picaresca o de la delincuencia ordinaria, aunque a veces llegarán a producirse revueltas violentas, bajo la forma común del motín de subsistencias.
 |
|
Juan Sánchez Cotán:
Bodegón de caza, hortalizas y frutas, 1602. Museo del Prado. |
|
Uno de los rasgos singulares de la historia de España de los tiempos modernos es la extensión del esplendor cultural alcanzado y mantenido durante el Renacimiento, es decir coincidiendo con el periodo de expansión de la Monarquía Hispánica, a la época de apogeo del Barroco, es decir durante el periodo de decadencia económica, social y política del Seiscientos, de modo que el Siglo de Oro de la cultura se prolonga mucho más allá de la crisis de la España imperial. Ahora bien, si el Siglo de Oro traspone la frontera entre las dos centurias, en este momento de transición son evidentes algunas rupturas. En efecto, el Barroco, término referido en principio al mundo del arte, que sirve ahora para designar el conjunto de las creaciones culturales (e incluso todas las manifestaciones del siglo XVII), ofrece una respuesta a un tiempo de crisis, un escenario a la exaltación del soberano absoluto, una imaginería al catolicismo triunfante, una ilusión a las clases populares, una expresión a los sentimientos de una época. Y lo hace apelando al gusto por la ostentación, al sentido del espectáculo, al placer de la extroversión, a la sofisticación del lenguaje, a la ruptura de las formas clásicas y a la llamada ambivalente al espíritu y a los sentidos.
En estos años de transición entre la etapa final del reinado de Felipe II y el reinado de Felipe III, es decir los años del mundo espiritual del Quijote, la cultura española ofrece una serie de granados frutos en todos los ámbitos. Ahora bien, las obras de este periodo son deudoras del pensamiento y del arte que han estado vigentes a todo lo largo del siglo XVI, al tiempo que no siempre presentan una solución de continuidad con la reflexión y la creación del resto del siglo XVII. Y, sin embargo, resulta posible individualizar en la producción cultural algunas tendencias que se acuerdan perfectamente con la especial coyuntura de este periodo de acentuados claroscuros.
En términos generales, el pensamiento español del Siglo de Oro responde a la tensión mantenida entre el proyecto de secularización planteado por el humanismo de principios del Quinientos y la corriente de confesionalización que sumerge toda la vida social, política e intelectual de la época a partir de mediados de la centuria. En el ámbito de la teología, el siglo XVI se cierra con el debate de la cuestión denominada “De Auxiliis” (es decir el problema de la conciliación de la libertad humana con la omnisciencia divina), polémica que se enriquece de modo decisivo con la publicación de un tratado fundamental, la obra del jesuita portugués Luis de Molina (Concordia liberi arbitrii, Lisboa, 1588), y con las intervenciones del dominico Domingo Báñez, contradictor del anterior, y del también jesuita Francisco Suárez, la máxima figura de la escolástica moderna, que aportó la tesis de la tercera vía o congruísmo (por hacer intervenir la gracia congrua para otorgar eficacia al libre acto humano), pero cuya obra mayor es la titulada Disputaciones metafísicas (1597), que constituyó un gran éxito editorial no sólo en España sino en toda Europa.
Sin embargo, lo más característico de la época es la profunda exaltación del sentimiento religioso, que se manifiesta primero en la profusión de fiestas religiosas, procesiones (en particular el día del Corpus y durante la Semana Santa), misiones en los pueblos (donde triunfan los capuchinos) y sermones que reúnen a verdaderas muchedumbres atraídas por la fama de los predicadores. Este fervor también se expresa en la publicación y circulación del libro religioso, en todas sus variantes, desde los clásicos de la espiritualidad hasta las historias eclesiásticas, aunque la máxima novedad la constituyen las vidas de santos o de personas virtuosas y ejemplares y las historias particulares de órdenes religiosas o incluso de comunidades concretas. Del mismo modo, este ambiente de sacralización de la vida cotidiana se presta a los milagros (que se hacen extremadamente frecuentes y que son referidos en hojas volanderas impresas con celeridad) y a los favores concedidos a numerosas beatas, que reciben el don de las lágrimas o el don de la profecía (a veces política) y gozan de visiones celestiales que describen con todo lujo de detalles en obras de éxito aunque sospechosas a los ojos del Santo Oficio. El máximo nivel de identificación colectiva se alcanza en ocasiones especiales, como la triple canonización de Teresa de Jesús, Francisco Javier e Ignacio de Loyola (1622), del mismo modo que determinadas controversias dividen a los fieles en una atmósfera de extremada pasión, como ocurre con el debate sobre el dogma de la inmaculada concepción de María, que concita la animadversión de las clases populares contra los dominicos, reacios a su proclamación por razones teológicas, y que llega a originar movilizaciones masivas, como en el caso de Sevilla en los años 1614-1617.
El pensamiento político se esfuerza en la fundamentación de una monarquía absoluta limitada no por la ley positiva, pero sí por la ley divina y la ley natural y por su objeto de contribuir a la defensa del ordenamiento cristiano de la sociedad y a la realización de los fines terrenales y trascendentes de los individuos. Este planteamiento, ya presente en escritores como Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias o Fernando Vázquez de Menchaca, se verá reforzado desde finales del siglo XVI tanto por el neoescolasticismo tomista como por los principales tratadistas políticos jesuitas, como Pedro de Ribadeneyra, autor entre otras diversas obras de un Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano (1595), Juan de Mariana, que en su obra De rege et regis institutione (1599) llega a justificar incluso el tiranicidio por incumplimiento del pacto entre el rey y el reino, y el ya citado teólogo y filósofo Francisco Suárez, especialmente con su De legibus (1612).
La filosofía política española del siglo XVII prolongará la corriente antimaquiavélica del siglo anterior, fuerte en su convicción de que la razón de Estado no puede justificar la transgresión del orden moral. Dentro de este contexto, los pensadores matizan sus posiciones, bien acentuando el contenido neoestoico (como en el caso de Francisco de Quevedo y de Juan Mártir Rizo, que publicarán sus obras fundamentales ya en 1626), bien vinculándose a la corriente del tacitismo político, que trata de conciliar la tradición cristiana con la finalidad pragmática y que encuentra ahora expresión cumplida en la obra de Baltasar Alamos de Barrientos (Tácito español, 1614), Mateo López Bravo (De rege et regendi ratione, 1616) y, más allá del reinado de Felipe III, Jerónimo de Cevallos (El arte real para el buen gobierno, 1623).
La conciencia de la crisis económica se instaló firmemente en los medios oficiales en el reinado de Felipe III, como demuestra la famosa consulta del Consejo de Castilla de 1619 sobre los males de la monarquía, donde ya se señalaban la despoblación, el retroceso de la agricultura, la ruina de la industria y la presión fiscal entre las principales causas de una decadencia ya adivinada. En este contexto, si el pensamiento económico del siglo XVI (representado por Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado) se había centrado en la cuestión de la revolución de los precios, la segunda generación de “primitivos de la economía española” se dedicó a analizar las causas de la decadencia y a proponer los remedios necesarios para restablecer la prosperidad perdida. Estos nuevos economistas, que publican sus escritos en el primer tercio del siglo XVII, fueron llamados despectivamente arbitristas (es decir personas que inventan arbitrios o soluciones extravagantes) por los defensores del orden establecido, de tal modo que su voz fue incomprendida por la opinión pública y desatendida por los gobernantes, incapaces de sobreponerse al coro de los intereses creados. Sin embargo, los arbitristas forman un grupo coherente de pensadores, cuya obra, inserta dentro de la corriente mercantilista, representa la primera plasmación intelectual del reformismo económico en España.
El primero de ellos puede considerarse a Martín González de Cellórigo, autor de un escrito cuyo título podría servir de declaración programática de los objetivos del arbitrismo (Memorial de la política necesaria y útil restauración a la política de España y estados de ellas y desempeño universal de estos reinos, 1600), donde se denuncian las perjudiciales consecuencias de la acumulación monetaria y se predica el retorno a las olvidadas virtudes del trabajo. Por su parte, la solución agrarista encuentra su formulación clásica en la obra de Lope de Deza, Gobierno político de agricultura (1618). La contribución más importante es, sin embargo, la de Sancho de Moncada (Restauración política de España, 1619), que viene a ser un tratado de mercantilismo aplicado al caso español, donde se defiende un proteccionismo a ultranza frente a la competencia de las naciones extranjeras.
El reinado de Felipe II se cerró con la publicación por parte del jesuita Juan de Mariana de su Historia General de España (en su versión latina, aparecida en 1592, puesto que la castellana hubo de esperar hasta 1601, ya en el reinado siguiente), una obra de gran aliento muy estimada en los tiempos modernos, aunque más por sus valores humanísticos que por los puramente científicos.
 |
|
El Padre Juan de Mariana.
Anónimo, siglo XVII.
Universidad Complutense. |
|
También en estos primeros años del siglo XVII se asiste a la publicación de algunas de las mejores crónicas del siglo anterior, como son las de fray Prudencio de Sandoval (Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, 1604-1606) y Luis Cabrera de Córdoba (que edita la primera parte de su excelente Historia de Felipe II en 1619, dejando inédita la segunda que sólo vería la imprenta en 1876). Aparecen ahora asimismo las historias de otros hechos del reinado del Rey Prudente, como la revuelta holandesa, reflejada en la obra de Carlos Coloma (Las Guerras de los Estados Bajos desde el año 1588 hasta el de 1599, 1625), y sobre todo la guerra de las Alpujarras, que son relatadas por dos testigos presenciales, el humanista Diego Hurtado de Mendoza (Guerra de Granada, publicada tardíamente en 1627) y el soldado Luis del Mármol Carvajal (Historia de la rebelión y castigo de los moriscos, 1600).
Igualmente, apenas iniciado el siglo, Castilla sigue el ejemplo de Aragón y oficializa el cargo de cronista del reino, que recae en Antonio de Herrera, que ya había sido nombrado anteriormente cronista mayor de Indias y que compondrá una historia universal durante la época de Felipe II y, sobre todo, una historia de América desde la conquista, conocida generalmente como las Décadas (1601-1615) y destinada a un gran éxito inmediato. En Aragón, destacará la obra de Bartolomé Leonardo de Argensola, que además de continuar los anales de Jerónimo de Zurita, escribe sendos estudios sobre las Alteraciones populares de Zaragoza en 1591 (que permanecería inédita) y la Conquista de las islas Molucas (1609), mientras en Valencia Gaspar de Escolano dará a la imprenta su espléndida Historia de la ciudad y reyno de Valencia (1610).
Los efectos de la impermeabilización ideológica impuesta por la Monarquía Católica desde tiempos de Felipe II se dejaron sentir en el siglo siguiente. La Universidad, centro máximo de elaboración humanística y científica, entró en una profunda decadencia, manifestada en la disminución a veces drástica del número de estudiantes matriculados, en la inflación de los estudios de derecho (civil y canónico), en el retroceso en la enseñanza de las restantes disciplinas, en el control ejercido por los colegiales atentos sólo a las oportunidades de encontrar un oficio en la administración pública, en el creciente predominio de las órdenes religiosas en la función docente y en la escasa sensibilidad hacia las corrientes más innovadoras del pensamiento europeo.
Este panorama explica suficientemente el vacío científico de la España del siglo XVII. En todo caso, los primeros años prolongan los éxitos de la centuria anteriior en las ciencias aplicadas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la náutica (con el epigonismo de la obra de Andrés García de Céspedes, Regimiento de navegación, 1606), de la construcción naval (con la conocida obra de Tomé Cano, Arte para fabricar y aparejar naos, 1611) o de la ingeniería militar (con el famoso Tratado de artillería y uso de ella de Diego de Ufano, 1613). Por su parte, el cultivo de la astronomía contó con algunas figuras dignas de mención, como Francisco Suárez Argüello (que expresa su respeto por la teoría copernicana en sus Efemérides generales de los movimientos de los cielos, 1608) o Benito Daza Valdés (que en su Uso de los anteojos de 1623 mantiene una postura abierta ante las teorías astronómicas de Galileo).
Apenas habría que añadir, finalmente, que la literatura del Siglo de Oro constituye uno de los principales timbres de gloria de la España de los Austrias. En este momento de transición del reinado de Felipe II al de Felipe III, baste mencionar la última poesía de Fernando de Herrera y fray Luis de León (todavía activos a finales del siglo XVI), así como la de Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo (que se extiende por la centuria siguiente), la obra dramática de Lope de Vega (sin duda el máximo representante del teatro de este periodo), así como la de Antonio Mira de Amescua o Guillén de Castro (cuyas principales creaciones triunfan en la segunda década del Seiscientos), la prosa ensayística de Francisco de Quevedo y la literatura de espiritualidad de fray Luis de Granada, fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, todos los cuales escriben sus obras maestras antes de la muerte del Rey Prudente.
 |
|
Benito Daza Valdés:
Uso de los antojos para todo género de vistas,
Sevilla, Diego Pérez, 1623. |
|
Mención aparte merece la novela, tanto picaresca (Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, 1599-1604, La pícara Justina, de Francisco López de Úbeda, 1605, Vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, 1618, Vida del buscón don Pablos, de Francisco de Quevedo, 1626), como bizantina o de aventuras (Persiles y Segismunda de Miguel de Cervantes, publicada póstumamente en 1617), histórica (Ginés Pérez de Hita, Historia de los bandos de los zegríes y abencerrajes, cuyas dos partes aparecen, respectivamente, en 1599 y 1619) y pastoril (La Galatea de Miguel de Cervantes, 1585, y La Arcadia de Lope de Vega, 1598). Y, finalmente, la obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, una sátira de los libros de caballerías que constituye una verdadera suma de las preocupaciones y los sentimientos de sus contemporáneos.
El arte del tiempo del Quijote también presenta los rasgos de una época de transición. Así, si por un lado las formas del Renacimiento alcanzan el término de su evolución, dejando paso al epílogo manierista, por otro el horizonte se ve animado por la presencia incipiente de las formas del Barroco. Es, por tanto, un periodo de búsqueda y de experimentación en el que conviven los últimos logros de una estética en retirada con los primeros y todavía vacilantes hallazgos que anuncian el arte del porvenir. En el campo de la arquitectura, la ausencia de grandes programas constructivos por parte de la Corona certifica el fin de la época representada por el ambicioso proyecto del Escorial y la falta de voluntad política para abordar nuevas empresas de envergadura. En la pintura, la singular personalidad del Greco llena todavía los primeros años del siglo XVII, a la espera de que fructifiquen las tentativas innovadoras que darán nacimiento al arte barroco, cuyas formas parecen cobrar una precoz madurez en la imaginería religiosa de Valladolid y de Sevilla.
 |
|
Diego Velázquez:
Vieja friendo huevos, 1618
National Gallery of Scotland, Edimburgo. |
|
Concluidas las obras del monasterio de San Lorenzo del Escorial en 1584 y no iniciada la construcción del palacio del Buen Retiro hasta 1632, la arquitectura de los años finales del siglo XVI y los años iniciales del siglo XVII ofrece, en comparación, una producción más modesta. Así, el proyecto más representativo del periodo es el magnífico conjunto de la villa de Lerma, diseñado por Francisco de Mora, discípulo de Francisco de Herrera, para el valido de Felipe III, mientras en la capital del reino destaca la construcción del convento de la Encarnación (1611-1616), el primero de una serie de edificios religiosos con que Madrid se enriquecerá a lo largo de la centuria.
La pintura de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII aparece dominada por la figura de Domenico Theotocopuli, El Greco, autor que combina las experiencias bizantinas e italianas con un profundo proceso de españolización en una obra intelectual y mística a un tiempo y que continúa activo hasta su muerte en 1614, librando desde los años finales de la centuria anterior algunas de sus obras más significativas, como El entierro del señor de Orgaz (en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, 1586) o el conjunto pintado para la iglesia del hospital de la Caridad de Illescas (1605).
Desde los primeros años del siglo XVII trabajan en la Corte una serie de artistas como Bartolomé y Vicente Carducho (ambos pintores de cámara de Felipe III), Eugenio Caxés (también pintor de cámara del mismo monarca) o Juan Bautista Maino (profesor de dibujo del futuro Felipe IV), además de los extraordinarios bodegonistas Juan Sánchez Cotán y Juan van der Hamen. Fuera de Madrid, Valencia se ilustra en esta época con la actividad de Francisco Ribalta, autor entre muchas otras obras del Abrazo de Cristo a San Bernardo (pintada ya en 1627-1628, Museo del Prado), mientras nace en Murcia Pedro de Orrente, famoso por sus escenas de inspiración bíblica. En Sevilla, por último, el Barroco se inicia con pintores como Francisco Pacheco, Juan de Roelas (pintor de monumentales lienzos, como el del Martirio de San Andrés, 1610-1615, del Museo de Bellas Artes de Sevilla), Francisco de Herrera el Viejo (cuya obra mayor es el programa inconográfico para el Colegio franciscano de San Buenaventura de la ciudad hispalense, iniciado ya a comienzos del reinado de Felipe IV) y, finalmente, Diego Velázquez, que compone algunas de sus primeras obras maestras (Vieja friendo huevos, 1618, National Gallery of Scotland, Edimburgo; El aguador de Sevilla, 1620, Wellington Museum, Londres) antes de su traslado a la Corte en 1623.
La escultura barroca española, que aparece ya con sus características definidas desde principios del siglo XVII, fue fundamentalmente una escultura devocional encargada por los cabildos catedralicios, los conventos, las parroquias y las cofradías de clérigos y seglares como instrumento para promover el fervor de los fieles. En cualquier caso, el predominio absoluto correspondió a una imaginería religiosa ejecutada en madera, un material barato, liviano y maleable, cuya policromía (encarnado y estofado) acentuaba el realismo y aseguraba el impacto emocional.
La escuela vallisoletana se circunscribe prácticamente a su principal representante, Gregorio Fernández, cuyo talento (que se sintió atraído por el efímero traslado de la corte a la ciudad vallisoletana entre 1601 y 1606) le sería reconocido por una gran variedad de clientes (desde el rey Felipe III al valido duque de Lerma, desde la catedral de Plasencia a las grandes órdenes monásticas). Sus obras más conseguidas responden a unos modelos creados por el propio artista: imágenes de la Inmaculada, de diversos santos o, sobre todo, de Cristo yacente, en que logra un perfecto naturalismo y un seguro efecto dramático (como el del convento de capuchinos del Pardo, 1614, un encargo real). Asimismo hay que citar sus pasos procesionales, entre los cuales destaca sin duda el de la Piedad, encargado para la iglesia de las Angustias de Valladolid y actualmente en el Museo Nacional de Escultura de la misma ciudad (1616).
La escuela sevillana gira en torno a la gran personalidad de Juan Martínez Montañés, cuyo estilo destaca por su perfecto equilibrio entre el característico naturalismo barroco y su personal inclinación hacia la serenidad de la expresión y la elegancia de las formas. Entre sus obras maestras se cuentan el Cristo de la Clemencia de la catedral de Sevilla (1603) y la figura central de San Jerónimo del retablo del monasterio de San Isidoro del Campo cercano a Sevilla (1609). Entre sus discípulos debe destacarse sobre todo a Juan de Mesa, autor de algunas de las mejores y más dramáticas imágenes procesionales sevillanas: el Cristo del Buen Amor de la iglesia del Salvador (1618), el Cristo de la Buena Muerte de la capilla de la Universidad (1620) y El Cristo del Gran Poder de la iglesia de San Lorenzo (1620).
El siglo XVI, que constituye la edad de oro de la música española, se cierra con las últimas composiciones de los grandes maestros, como Francisco de Guerrero, autor de numerosas obras de polifonía durante el reinado de Felipe II, o como Francisco Salinas, organista y catedrático de música en la Universidad de Salamanca hasta 1587, inmortalizado en una célebre oda por fray Luis de León.
Frente a esta época de esplendor, la música de principios del siglo XVII manifestó signos de decadencia, aunque no por ello dejó de producir obras notables y de lograr hallazgos originales. Así, la música religiosa prolonga sus ecos en la primera década de la centuria gracias a las últimas obras de Tomás Luis de Victoria, la máxima figura de su tiempo (Misas, magnificat, motetes y salmos, 1600; Oficio de difuntos, 1605), mientras que, por su parte, la música profana se ilustra en cancioneros y otras colecciones (que no cesan de crecer, como demuestra la reciente recuperación del aragonés Pedro Ruimonte y su Parnaso español de madrigales y villancicos, 1614), del mismo modo que la música instrumental puede presentar al menos algunos cultivadores de primera fila, como el organista Sebastián Aguilera de Heredia (activo durante el reinado de Felipe III) o el guitarrista Luis de Briceño, que publica en 1626 su Método para aprender a tañer la guitarra a lo español.
Una mención merece la producción cutural española en sus dominios ultramarinos, es decir en América y en las Filipinas, pues no en vano la época de Felipe II ha sido la de consolidación de la conquista del Nuevo Mundo y de la primera colonización de aquel archipiélago, mientras la exploración del Pacífico alcanza sus últimos resultados a final de su reinado (descubrimiento de las islas Marquesas, 1595) y a principios del de Felipe III, con el descubrimiento de las Nuevas Hébridas (1605-1607).
En efecto, esta época de transición se distingue por algunos fenómenos relevantes en los territorios de Ultramar, como pueden ser el nacimiento de una conciencia criolla (patente por ejemplo en obras como la Grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena que, publicada en 1604, marca el inicio de toda una literatura de elogio de las excelencias de las tierras americanas), la aparición de una serie de descripciones del Nuevo Mundo (desde la Historia natural y moral de las Indias, publicada en 1590 por el padre José de Acosta hasta el Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, obra redactada por Antonio Vázquez de Espinosa después de recorrer el continente americano entre 1608 y 1622), la instalación de artistas europeos en las Indias (como los pintores Luis Alonso Vázquez y Baltasar de Echave, activos en México, y Bernardo Bitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro, activos en el virreinato del Perú, y los músicos Hernando Franco, maestro de capilla de la catedral de México hasta su muerte en 1585, y Gutierre Férnandez Hidalgo, maestro de capilla en Bogotá, Quito, Cuzco y La Plata desde 1584 hasta 1620, autores de una polifonía latina que es la más antigua conservada entre las escritas en América) o la publicación de una serie de obras fundamentales sobre el mundo prehispánico: la Crónica mexicana (ca. 1598) y la Crónica Mexicayotl (1609) de Hernando Alvarado Tezozómoc, la Historia Chichimeca (compuesta entre 1610 y 1620) de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, los Comentarios Reales (1609) del Inca Garcilaso de la Vega, la Relación de Antigüedades de este Reino del Perú (ca. 1613) de Juan de Santa Cruz Pachacuti o la Nueva Crónica y Buen Gobierno, escrita entre 1613 y 1615 por Felipe Huamán Poma de Ayala.
Por su lado, las Filipinas sirven de base para la producción de una serie de obras sobre los territorios aledaños, como la Historia de las islas, del archipiélago y reinos de la Gran China, Tartaria, Cochinchina, Malaca, Siam, Camboya y Japón (1601) del padre Marcelo Ribadeneyra. Del mismo modo, fray Gabriel de San Antonio publica su Breve y verdadera relación de los sucesos del reino de Camboya (1604), dando cuenta del intento de conquistar aquel reino por parte de un grupo de españoles. Igualmente, los hechos ocurridos en el propio archipiélago inspiran obras como la crónica de los Sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga (editada en México, 1609) o la Relación verdadera y breve de la persecución y martirios que padecieron por la confesión de nuestra Santa Fe Católica en Japón quince religiosos de la provincia de San Gregorio de los Descalzos de la Orden de nuestro Seráfico Padre San Francisco de las Islas Filipinas, de fray Diego de San Francisco, publicada ya en 1625.
 |
|
Retrato de Cervantes dibujado
por Antonio Carnicero.
Madrid, 1782. |
|
Ahora bien, si el Siglo de Oro es particularmente fecundo en las grandes creaciones intelectuales, el tiempo del Quijote constituye también un momento muy significativo de la cultura popular, cuya vinculación con la cultura erudita se afirma por una serie de lazos que permiten hablar de la existencia entre ambas de una comunicación circular. Representantes de todas las clases sociales consumen, en efecto, la literatura popular de los pliegos sueltos (romances, canciones, villancicos), se sienten atraídos por la imaginería popular, comparten el gusto por las representaciones teatrales, cuentan chistes o “cuentos” (como los recogidos a principios del Seiscientos por el poeta sevillano Juan de Arguijo) y participan en las fiestas populares tanto religiosas (procesiones, romerías, peregrinaciones) como laicas, especialmente las de la “estación del amor”, el ciclo del verano (con la noche de San Juan) y el ciclo abierto entre Navidad y Epifanía y cerrado con el Carnaval. También en este caso, la obra de Cervantes, en particular las Novelas Ejemplares y Don Quijote,es un buen testimonio de estas relaciones entre la cultura erudita y la cultura popular,así como es también una perfecta síntesis de los temores y las esperanzas de toda una época.